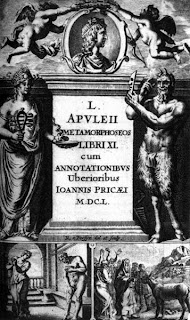Siempre me he imaginado
al Destino como un duendecillo travieso y bromista que juega con nosotros a su
caprichoso antojo, imponiendo las reglas de su peculiar juego.
En realidad, tiendo a
identificarlo con ese personaje propio de la mitología celta llamado “Trasgu”
quien,
en función del humor con
el que se levante cada día, nos regala pequeñas diabluras que nos terminan
sacando de nuestras casillas o bien, se encarga de hacer esas labores que
pueden resultar más tediosas, haciéndonoslas más livianas.
Hace mucho
tiempo ya, apenas si contaba, creo recordar, con seis o siete años, me
encontraba en el patio de mi casa, era el final de una tarde de verano
y acaba de salir de la piscina para sentarme en aquél columpio rojo donde solía
merendar. Comencé el suave balanceo sobre la silla que se suspendía de dos
cadenas, mientras daba buena cuenta del bocadillo que, junto a un vaso de
leche, había dejado mi madre instantes antes sobre la mesa de hierro. Junto a
la piscina, Rovira, una hembra de espagnol bretón que por aquél entonces era la
mascota de la familia, dormitaba bajo los últimos rayos de sol.
Olía a jazmín y
el cielo comenzaba a adquirir un color anaranjado. Los grillos daban inicio,
tímidamente, una sinfonía estival.
Detuve el
columpio con la punta del pie descalzo cuando me pareció ver un diminuto rostro
asomarse por la puerta de aquél cobertizo que hacía las veces de trastero. Al
fijar en él la mirada desapareció repentinamente. No podía ser ninguna de mis
hermanas pequeñas que estaban dentro – oía sus voces procedentes de la cocina,
donde mi madre intentaba que terminaran de merendar, amenazándolas con no
volver a bañarse si no lo hacían, entre las protestas inútiles de las dos
inapetentes que se resistían a la macedonia de frutas -. Rovira se despertó
sobresaltada y husmeando el aire se dirigió, sigilosa, hacia el cobertizo
mientras emitía un leve gruñido. Me bajé del columpio y la seguí –ella también
lo había visto -, entró en la oscura estancia para salir en estampida a
continuación con un aullido ensordecedor, me detuve en seco para permitirle el
paso de aquella huída en dirección opuesta, sin ser arrollada. Dudé unos
instantes pero finalmente me decidí a entrar, mis ojos se fueron acostumbrando
a aquella penumbra y paulatinamente las siluetas de las bicicletas, las jaulas
vacías, herramientas y otros cachivaches que, con el orden establecido por mi padre,
reposaban allí, fueron aclarándose.
-
“¿Hola?...” – conseguí decir, más por infundirme valor para no
salir corriendo, al escuchar mi propia voz, que por resultar cortés -. “¿Hola?”
– repetí mientras comenzaba a sentir el martilleo de la sangre en las sienes y
me daba lentamente la vuelta hacia la puerta por la que había salido la perra
huyendo.
-
“Hola” – me contestó una vocecilla desde un rincón -. “No te asustes, niña”.
Paralizada no
podía dar un paso, aunque mi intención hubiera sido la de desaparecer tras
Rovira a idéntica velocidad o haber gritado un enorme “¡¡¡¡¡¡MAAAAAAAAAAAAAAAAAAMÁ…!!!!!!”
que provocara la llegada inmediata de mi madre, si la voz me hubiera salido en lugar de quedarse anudada en la garganta. La
silueta de un enanito se dibujó al contraluz de la puerta que permanecía
abierta, donde se colocó de un salto, casi acrobático, sin que pudiera precisar
yo su origen. Apenas si me llegaba a la cintura y me miraba sonriente con los
ojillos entornados. Vestía de rojo y tenía unos zapatos picudos del mismo
color.
-
“No te asustes” – Repitió acercándose -.
-
“No… No lo estoy” – mentí mientras me ponía de puntillas para aumentar la diferencia
entre nuestras respectivas estaturas en un intento de demostrarle mi
superioridad física -. “¿Quién eres?” – le pregunté por decir algo que mitigara
mi temor, o al menos, lo distrajera-.
-
“Me llaman Destino, aunque tengo otros muchos nombres y si quieres podemos jugar
un rato juntos” – sonó de nuevo la vocecilla estridente, de tono cantarín
-.
- “¿Qué haces en mi casa?” – le volví a preguntar, esta vez ya con menos miedo y
más curiosidad -.
- “
Siempre he estado aquí, desde que naciste estoy contigo, lo que pasa es que a
veces no me ves. Sólo puedes verme cuando quieres hacerlo. ¿Quieres o no jugar?”–
el enano pareció impacientarse y la penumbra que reinaba a mi alrededor no me
ayudaba a reunir las fuerzas necesarias como para contrariarlo -.
-
“Sí, pero ¿a qué?”. – Inquirí ya más tranquila. Entonces el duendecillo, o lo que quiera que fuese,
fijó la mirada en una cesta de mimbre donde solía guardar mis canicas. Me
encantaban y tenía muchas, de todos los colores.
- “¡A
las canicas!” – decidió mientras se dirigía a la cesta y la cogía resuelto -. “Sígueme”
- me apremió dispuesto y se encaminó al otro extremo de la habitación -. “Vale,
te explicaré cómo se juega: verás, cada vez que yo consiga golpear una de
tus canicas, tendrás que elegir con la que seguir el juego, dejándome a mí la
otra y así sucesivamente hasta que ya no te quede ninguna”.
-
“Pero…” - protesté – “¿y yo no puedo quedarme con ninguna de las tuyas?”.
-
“No” – dijo rotundo -. “Este juego es así, tú eliges las que quieras para la
partida y conforme yo vaya alcanzándolas, tendrás que decidir cuál me das y con
cuáles sigues jugando. Así es como se juega y no de otra manera”.
-
“No me parece justo que…” - protesté sin poder terminar la frase -.
-
“Escucha mequetrefe” - ya entonces me pareció ridículo que un humanoide de
apenas medio metro se refiriera a mí en esos términos, sofoqué la risa como
pude, no quería contrariarlo, aunque ya no le temía – “me da igual lo que te
parezca justo o no. Así es este juego, si quieres jugar lo haces y si no,
vuelve al columpio y déjame tranquilo”.
-
“Vale” – accedí, al notar cómo la irascibilidad del enano se pintaba en el
tono de su voz -.
Desconozco el
tiempo que estuve jugando con Destino, sólo sé que cada vez que golpeaba una de
mis canicas, yo, según las reglas de ese particular juego que él había decidido
inventar, tenía que entregarle una, cuando concluía la tradición, aparecía ante mis
ojos una visión diferente que duraba apenas unos segundos y luego se
volatilizaba en una nebulosa. Así, cuando le di la verde – apareció la figura
de una chica mayor que se parecía a mí, llevaba una bata blanca y parecía estar
muy ocupada -, cuando le tocó el turno a la roja volvió a ocurrir algo similar,
la misma chica, no llevaba bata blanca en esta ocasión, sino que se encontraba
ante una pizarra y parecía estar explicando algo que entonces no fui capaz de
entender, poco a poco fui quedándome sin canicas porque Destino tenía buena
puntería, jamás erraba su tiro. Le di la morada, la azul, la amarilla, luego la
naranja y con cada entrega se sucedían las rápidas visiones que siempre eran
diferentes. Ya sólo me quedaban dos – las que más me gustaban en realidad y
que, hasta entonces, me había estado reservando, a la vana espera, claro es, de
que el enano errara en el tiro o bien, diera por concluida la partida -: la
dorada y la plateada.
-
“¿Podemos dejar ya de jugar?” – pregunté intentando eludir la obligación de
elegir entre mis dos canicas favoritas -.
-
“¡Ni hablar!” – contestó el maldito enano, consciente sin duda de la dolorosa
disyuntiva a la que me enfrentaría al tener que optar entre alguna de las dos
-, “tenemos que terminar el juego”.
Resignada me
preparé para perder alguno de mis más preciados tesoros. El duende acertó de
lleno en la dorada y exigió el correspondiente trofeo. Estuve dudando entre
cuál entregarle, si me desprendía de la plateada y me quedaba con la dorada
siempre echaría de menos a la primera y si lo hacía a la inversa, resultaría
exactamente igual para la segunda. El duendecillo, entre resoplidos, parecía
impacientarse en la espera de su premio y yo no conseguía decidir con cuál
quedarme. Me miraba con los brazos cruzados y alternándose en el apoyo de su cuerpo
en uno y otro pie, cuando de repente todo empezó a girar a mi alrededor a una
velocidad vertiginosa, la cara del enano empezó a difuminarse ante mis ojos,
todo seguía girando y dando vueltas, las imágenes de las canicas de colores, en
suspensión a mi alrededor y del duende, se superponían, las escenas que había visto antes, también, de forma rápida y difusa. Comencé a marearme, los oídos
me zumbaban, las imágenes se sucedían sin ningún orden ni concierto y volvían a
desaparecer… Oía, cada vez más lejana, la vocecilla que me apremiaba a hacerle
entrega de alguna de las dos bolitas que apretaba, fuertemente, en el interior
de mi puño, mientras una espiral multicolor me engullía.
La mano
delicada de mi madre me acarició la mejilla. Abrí los ojos, estaba en el
columpio, miré a la mesa de hierro: el bocadillo y el vaso de leche seguían
sobre ella, intactos. Rovira dormitaba junto a la piscina. El sol se ponía entre el aroma a jazmín y el acompasado "cri-cri" de los grillos.
-
“Vaya, así que te has quedado dormida…Tienes que tomarte la merienda”.
-
“No, mamá, no me he dormido… Estaba jugando a las canicas con un enano, he visto
una niña mayor que era médico y luego era profesora, después dibujaba
utilizando unas reglas muy grandes... Era yo. Y hacía otras muchas cosas, pero
al final sólo me quedaban dos canicas, las demás se las ha
quedado el enano…” – atropelladamente intenté resumirle lo que había pasado a mi
madre que sonreía ante mi azoramiento, convencida sin duda de que hablaba de un
sueño –.
-
“Venga, merienda, cuando hayas terminado puedes jugar con tus hermanas que ya
están en la piscina” – las vi chapoteando entre risas, ajenas a mi encuentro
con el enano -.
…
(…) …
De eso hace ya tantos años que, junto con
estos vagos recuerdos, sólo conservo dos canicas, una plateada y otra dorada,
las únicas que permanecían en la cestita de mimbre cuando entré de nuevo al
cobertizo. Dónde fueron a parar las otras, siempre ha sido un enigma para mí. Me
pregunto si ese encuentro tuvo lugar alguna vez y cómo hubiera sido mi vida
hoy, si hubiera optado por las canicas de otros colores de las que, según avanzaba la partida, me fui desprendiendo.
Aún
hoy, de vez en cuando, creo ver la sonrisa burlona de un enano que se asoma por
la puerta del Despacho, se cruza conmigo fugazmente por la calle o,
simplemente, está observándome a través de la ventana, lleva una bolsa colgando de la
cintura y, a veces, puedo oír el peculiar sonido de canicas al chocar entre
sí.
Sin duda, continúa a la espera de que
le entregue una de las dos, pero lo cierto es que sigo sin poder decidir cuál…
“A menudo encontramos nuestro destino por los
caminos que tomamos para evitarlo”.
(Jean de La Fontaine)